Ya hemos visto que durante la edad media en la Europa cristiana, la Iglesia fué depositaria de la cultura, y por tanto responsable de la enseñanza, y que esa posición de privilegio se mantuvo durante siglos.
Agustin de Hipona (San Agustin)
marcó el inicio del modelo filosófico cristiano, denominado "escolástica" (aquel que pertenece a la escuela), basado en las relaciones entre la razón y la fe. Los métodos escolásticos se dividian en tres partes: la "lectio", la "questio" y la "disputatio", que implicaban un dominio perfecto del lenguaje, de la dialéctica y de la gramática. En la primera (lectio) se proponía un texto para su estudio y comprensión, en tanto que las otras dos, que correspondían al maestro, consistían en deducir del texto analizado un problema filosófico o teológico y a partir del mismo encontrar diversas soluciones posibles y prever las consecuencias en su aplicación. En la "disputatio" intervenía más de un maestro, por lo que se producía una confrontación del pensamiento.
Razón y Fe, pues, eran objeto del pensamiento, pero bajo la aceptación de la prioridad de esta última; Agustín decía: "creo para entender". A partir del siglo XIII con la aparición de Tomás de Aquino,
que utilizó profusamente el pensamiento aristotélico, se enlazó con la filosofía clásica grecolatina, que enriquecería el medieval, dando lugar al "tomismo" (de Tomás). Por cierto, se debe reseñar que buena parte del pensamiento griego se salvaguardó gracias a filósofos musulmanes que lo estudiaron, como Al-Farabi, Avicena, Ibn Bayyah o Averroes, los dos últimos nacidos en Zaragoza:
y Córdoba:
lo cual demuestra la permeabilidad de las culturas: unas beben de otras, y todas se influyen. Volviendo al tomismo, el mantenimiento de la prevalencia de la Fe y la esterilidad de las abstracciones de la dialéctica (acababan hablando del sexo de los ángeles) darían lugar a una nueva corriente, el "nominalismo", que defendía que la precariedad de la razón era incapaz de desvelar las verdades de la fe cristiana (seguimos en la línea agustiniana: lo que no acabamos de entender se atribuye a Dios). Esto supuso que muchos pensadores se dedicasen al estudio de la realidad natural y humana sin el condicionamiento teológico, en tanto que otros se escoraron al "misticismo", centrándose únicamente en estudios teológicos.
La llegada del Renacimiento puso en solfa a los escolásticos y su pensamiento ligado a la Fe. Giovanni Pico della Mirandola pone en boca de Dios a un hombre que en apariencia no tiene límites: "Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tu mismo, casi arbitrario y honorario plasmador y fundador de ti mismo, puedas forjarte en la forma que para ti prefieras". La Razón progresaría liberándose, hasta cierto punto, de las ataduras religiosas y se impulsaría una incipiente revolución científica. Aunque en una primera fase el pensamiento renacentista, centrado en el humanismo (el hombre como eje central del cosmos), se apoyaría en los clásicos, acabaría rompiendo con toda autoridad y abriendo camino a la utopía: "todo es posible"; autores como Thomas More exploraron esa vía en sus obras literarias. La autoridad religiosa ejercida por el Papa perdería paulatinamente influencia (aunque conservó su parcela de poder) y se desarrollarían los poderes monárquicos de los Estados. Nicolás Maquiavelo impulsará la Política y emergerán figuras emblemáticas de las artes. En el aspecto religioso, se producirá la Reforma Protestante y la Iglesia cristiana se escindirá. Es tiempo también de descubrimientos, América y la costa sur de Africa, parte de Asia, además de la circunnavegación de la Tierra, y el revolucionario invento de la imprenta, básica para el desarrollo del saber y su rápida transmisión.
Hechos muy relevantes son los cambios producidos tras la oscura época medieval, tales como la visión antropocéntrica enfrentada a la teocéntrica existente hasta entonces, el desarrollo de las ciudades, que incorpora a una clase ascendente y que tendrá enorme importancia en el futuro (la burguesía), y la división de la Iglesia: la protestante será más permisiva con el desarrollo de la ciencia, en tanto que la católica seguirá siendo fiel a la corriente tomista de Santo Tomás de Aquino, especialmente en el sur de Europa, con España y Portugal como abanderados (siempre fuimos la famosa reserva espiritual europea), lo que retrasará el porvenir de ambas naciones, pese al apogeo temporal de sus imperios, derivados de su poderío naval y el comercio de ultramar.
En lo social y económico conviene resaltar el cambio de modelo: el sector primario irá perdiendo peso frente al creciente comercio propiciado por los descubrimientos y al desarrollo de las actividades relacionadas con el mismo. Reyes, nobles, militares e incluso la Iglesia irán cediendo protagonismo frente a la emergente burguesía, que enseguida será consciente de su poder y demandará cuotas de participación cada vez mayores en la toma de decisiones. La economía y la política irán conformando en el futuro un poder omnimodo, pero antes habrá que hablar de nuevas corrientes del pensamiento (o filosóficas), previas a la Ilustración: el Racionalismo y el Empirismo, son las más importantes. En el siglo XVII el francés René Descartes, matemático, físico y padre de la filosofía moderna, formuló el racionalismo, que de manera muy somera afirma que el conocimiento descansa en la razón y que con su uso se pueden descubrir ciertas verdades universales, innatas, a partir de las cuales se pueden deducir otros contenidos científicos o filosóficos. Descartes prefería la Geometría, por su exactitud, como modelo de las ciencias, pero las consideraba todas englobadas en la filosofía. Tuvo una formación escolástica y creía en Dios: "es la justificación de nuestra propia existencia". Baruch Spinoza, otro de los representantes del racionalismo, renegó por contra de la religión: era judío descendiente de sefardíes expulsados de España e igualó Dios y Naturaleza. Por llevarle la contraria, el tercer representante del racionalismo, el alemán Gottfried Leibniz, inventor del cálculo infinitesimal, también era creyente.
En oposición al pensamiento cartesiano (racionalismo), los empiristas pensaban que el conocimiento provenía de la experiencia (los datos) y no de la razón. Siguieron así el camino de los nominalistas y especialmente de la cultura clásica que basaban su experiencia en la naturaleza y sus particularidades. De hecho debe su nombre al médico griego Sexto Empírico, que postulaba que la causa de la enfermedad no tenía importancia, y sólo contaban los fenómenos patológicos que indicaban por si mismos los remedios que se debían tomar (era el doctor House de la época). La teoría del empirismo supone que nuestros conocimientos no vienen dados "a priori" sino que derivan de la experiencia: la propia palabra viene del griego y su traducción al latin es "experientia". El escocés David Hume afirmaba que la "idea de la causa deriva de la experiencia". Hume era filósofo, historiador, economista y sociólogo, pero como suele ocurrir en muchos otros casos, al principio no fué profeta en su tierra (Edimburgo):
ya que lo rechazaron en dos ocasiones como catedrático de filosofía. Mantenía que "resulta imposible pensar en nada que no hayamos sentido con anterioridad a través de nuestros sentidos externos o internos (se refiere a la autopercepción o reflexión)", y aplicaba la regla de la duda moderada a todo su pensamiento, por lo que esa actitud "escéptica" le llevó al ateismo. Hume fue continuador de la linea de pensamiento del inglés John Locke, que dejó dos problemas planteados: la fundamentación del conocimiento objetivo de la naturaleza (a desarrollar mediante el estudio de la física) y el dualismo entre su empirismo radical y la admisión de conocimientos absolutos en el orden de las matemáticas o de la moral (derivada de su creencia en la existencia de Dios, que representa el conocimiento absoluto: los hombres deben vivir unidos y libres, respetando la ley natural que Dios les impone).
(Aquellos que habéis leido hasta aqui os preguntaréis con toda razón: ¿qué coño nos está contando este tio?. La verdad, no tengo ni idea, yo también pienso que me estoy metiendo en un berenjenal, pero ya puesto, voy a seguir...¡a ver si logro salir airoso!.).
Pretendo explicar como los razonamientos de nuestros antepasados han evolucionado en el tiempo y que esos razonamientos, condicionados por la religión, el propio desarrollo del pensamiento, la estructuración social, el progresivo laicismo y las eternas preguntas sobre nuestra propia existencia, forman la base de buena parte del pensamiento actual. La visión pelagiana de ser dueños de nuestra propia vida se ve limitada por la visión agustiniana del profundo desconocimiento de nuestra propia naturaleza. La visión racionalista, que parte de una teoría a partir de la cual se puede determinar o predecir un comportamiento o sus consecuencias, se opone a la visión empirista, basada en los datos o resultado, a partir de los cuales se puede inferir una causa y formular una teoría. Algunos genios como el inglés Isaac Newton, otro científico y pensador multidisciplinar, y que por cierto era un profundo creyente, pensaban que sus descubrimientos, a partir de los cuales formuló leyes físicas tan importantes como la gravitación universal, en realidad ya estaban ahi, en la naturaleza, tan sólo había que descubrirlas. Los "deterministas" creían que no existía el azar, que todos los sucesos se correspondían con una causalidad que se podía determinar, y los "mecanicistas" estaban convencidos de que en el mundo material la única forma de causalidad es la influencia física. Todas estas corrientes influyeron en el pensamiento posterior, en mayor o menor grado.
Lo curioso es que todos, en mayor o menor parte, tienen razón. El mundo es complejo y las relaciones entre humanos también, lo que choca con nuestra eterna intención de simplificar las cosas. Pretendemos dar soluciones sencillas, simples, universales, a problemas que en si mismos son dificiles de enunciar, pero lejos de tratar de entenderlos (ya no aplicamos bien la fase de "lectio"), nos afanamos en ir directamente a la "questio" y por supuesto en la "disputatio" hacemos oidos sordos de otras posiciones: solo la nuestra es válida. Han transcurridos muchos años desde la formulación de leyes físicas o principios matemáticos que hoy a muchos ciudadanos nos cuesta entender, no estamos preparados para ello; estamos lejos del saber, pero sin duda, con nuestro esfuerzo, siguiendo la estela pelagiana, podemos seguir aprendiendo en esta vida, con voluntad, para alcanzar un cierto grado de autonomía en nuestra manera de entender el mundo y no depender tanto de lo que interesadamente nos muestran a través de los medios de comunicación, que nos infoxican. Nuestro alejamiento del saber puede provenir del pecado capital español: la soberbia, ese estúpido orgullo patrio que ya en el XVII detectó el jesuita aragonés Baltasar Gracián en su obra El Criticón: "La soberbia, como primera en todo lo malo, cogió la delantera...topó con España, primera provincia de La Europa.
Parecióle tan de su genio que se perpetuó en ella. Allí vive y allí reina con todas sus aliadas: la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie, hacer del Don Diego y 'vengo de los godos' el lucir, el campear, el alabarse, el hablar mucho, alto y hueco, la gravedad, el fausto, el brío con todo género de presunción y todo desde el más noble hasta el más plebeyo". Podría venir bien aqui una frase del filósofo, matemático y físico francés Blaise Pascal, por cierto también muy creyente: "nuestra incapacidad de conocer la verdad es consecuencia de nuestra corrupción, de nuestra decadencia moral".
Si hago hincapié en el hecho de que muchos pensadores, filósofos o científicos, tenían creencias religiosas, es porque creo que, tal vez como ellos, los límites al desarrollo de la razón solo pueden venir determinados por principios éticos y morales. La idea de Dios como Perfección actúa así como un límite en si mismo.
Bien, casi de puntillas se habló de política y de economía. Por supuesto, en aquella época todavía no habían sido desarrolladas con amplitud; los gobiernos eran autoritarios o absolutistas y el término "política" más bien se aplicaba a los aspectos diplomáticos, de relación entre unos estados con otros: aunque se promulgaban leyes, no existían políticas que englobasen al pueblo, ni se pensaba en su bien, por supuesto (alguno podría decir aqui que tal vez sigamos igual). En cuanto a la economía, aunque se había desarrollado fuertemente el comercio, lo que provocó el enriquecimiento de muchos intermediarios que especulaban con el precio de las mercancías, se limitaba a la gestión de los estados para financiar básicamente los ejércitos que participaban en interminables conflictos y guerras, y en la imposición fiscal a todo gremio para lograr el funcionamiento del pequeño aparato estatal, sin reparto de bienes y servicios. En todo caso, en Hume ya está presente la idea de la separación de poderes (que más adelante formulará el Barón de Montesquieu) y el mercantilismo (de hecho influenciará decisivamente a Adam Smith) que se verán impulsados en el XVIII con la Ilustración. Se considera a David Hume uno de los promotores del liberalismo, que entronca directamente con la visión conservadora en lo político y lo económico que hoy gobierna las vidas de la mayoría de la población planetaria.
Y otro dato importante: todos los pensadores gozaban de una posición social acomodada o provenían de familias acomodadas. La mayoría eran burgueses y habían recibido la mejor educación posible (el conocimiento no es innato, es adquirido); fueron apoyados e impulsados por protectores o mecenas que no dudaron en invertir en talento. Nuestro refranero dice que "el hambre agudiza el ingenio", pero a mi juicio no produce personas más inteligentes (puede que si más listas o "pillas"), por eso los paises que no invierten en educación y talento, que no forman a sus ciudadanos, acaban siendo atrasadas, ¿o es que no nos damos cuenta de que las naciones más pobres de la tierra, que no pueden invertir en investigación, apenas si aportan al mundo de la ciencia?.
(To be continued).






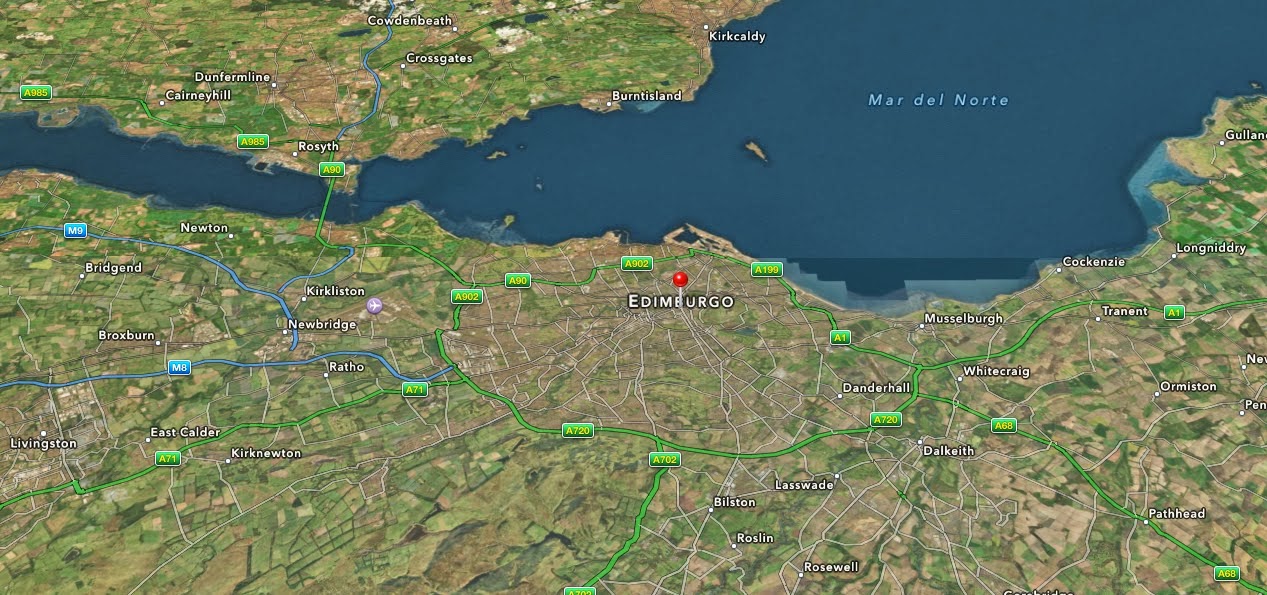


No hay comentarios:
Publicar un comentario